Louis Rémy Sabattier, ilustrador y pintor, conocido por su labor durante décadas en el semanario L'Illustration, vivió entre 1863 y 1935. Ilustró muchos episodios de la Primera Guerra Mundial, la vida parisina y la irrupción del automóvil en la vida burguesa.
En esta pintura sobre tela, sin fecha conocida, Sabattier refleja con precisión un episodio puntual de la vida militar: la incorporación de una nueva clase al cuartel.
Los uniformes ubican la situación no más allá de 1914, cuando pantalones y quepis aún eran rojos y no se había adoptado el azul horizonte que camufla al soldado en la batalla. La acción transcurre en el interior del cuartel, de lo que nos dan cuenta las rejas abiertas hacia adentro y la posición de la garita de guardia, intramuros. Afuera, quizás del otro lado de la calle, edificios civiles que muestran el contraste entre la vida que se abandona y la nueva vida militar en ciernes. Los árboles de la calle tienen poco follaje, quizás estemos en otoño: los abrigos civiles parecieran ir en el mismo sentido de esta idea. Vean esas sombras: el sol parece estar elevado más de una cuarta sobre el horizonte. Pasó la media mañana o la media tarde.
El centro de la imagen está acaparado por los once nuevos reclutas, con sus ropas heterogéneas, en fuerte contraste con las ropas uniformadas de los ya incorporados. Forman en cualquier orden: los altos en el medio, los más bajos entremezclados. Llevan liadas algunas pocas pertenencias que suponen necesitar tras la incorporación. Las ropas, a su vez, indican diversas procedencias geográficas y sociales: boinas, galeras y sombreros de campo les cubren las cabezas. En contraste, los quepis rojos de los militares en servicio. En ese mismo plano central Sabattier pone a dos militares consultando una lista. La marcialidad es, aún, nula: ni los reclutas están más ordenados que en un par de hileras vagas, ni los que pasan lista lo hacen adoptando formas militares: uno de ellos, inclusive, tiene su mano abandonada en el bolsillo, mirando distraídamente lo que hace su compañero, casi sin demasiados deseos de intervenir.
Por un momento alejémonos del plano central, y vayamos a la periferia: a la izquierda hay un grupo de soldados que mira: tres de ellos portan escobas y ánforas y llevan encima del uniforme cotidiano, un delantal blanco. Otro, junto a ellos, no porta elementos ni delantal. Podría decirse que es un grupo de trabajo, de soldados que hace poco fueron reclutas, que todavía no tienen el cuartel suficiente como para hacer tareas propias de la vida castrense, y que por el momento deben barrer y baldear. Pero ya tienen uniforme, ya pasaron por esa incorporación que ahora le toca a esos once sujetos vestidos de civil. El cuarto soldado que no lleva delantal posiblemente sea un soldado algo más antiguo que los otros tres, que dirige la maniobra de limpieza. Quizás los tres de delantal están castigados y por ese día deben realizar ese tipo de tareas, a cargo del otro, que ejerce así sus primeros ejercicios de mando sobre otros soldados, en una faena sencilla. Queda esclarecido que es de mañana, horario más apropiado para la limpieza de un cuartel que la tarde.
A la derecha hay otra situación de sentido pleno: un militar, con las manos entrelazadas por la espalda, parece controlar desde atrás lo que ocurre, acompañado de otro más que solo mira. Detengámonos un poco más en ellos dos: sus uniformes tienen algunos aditamentos: el de las manos atrás viste un capote largo, con el cuello levantado (otra señal de que quizás el clima estaba algo fresco o ventoso). El otro, parcialmente tapado, viste también un capote, pero más corto. ¿Vestir capote será un signo de distinción? Hay algunos detalles que indican una clara diferenciación de este militar de las manos atrás: su pantalón rojo es el único que posee a lo largo de la pierna una martingala oscura. Sus zapatos brillan. En sus puños, luce tres tiras doradas, mientras que los que pasan lista llevan dos tiras, y ninguna llevan todos los otros soldados, aunque no podemos mirar los brazos del que es tapado por el militar más distinguido. El quepis del que luce tres tiras doradas, tiene una amplia faja dorada. Y aquí podemos apreciar que el militar al que tapa con su imponencia, también parece tener una faja dorada más angosta en su quepis, que no aparece en ningún otro. Podemos postular que son los oficiales de más rango en la imagen. El de las tres tiras, además, es canoso.
Volvamos al centro: vemos dos filas de seis reclutas adelante y cinco atrás. Ninguno parece estar demasiado entusiasmado. Aun tienen mucho camino por recorrer para ser marciales: dos llevan las manos en los bolsillos, otro las esconde en su piloto, aún desconocen la posición de firmes o la alineación en dos filas paralelas. Llevan sus cabellos algo largos, y los colores de sus ropas están alejados del patriotismo tricolor de las ropas militares de los ya incorporados. ¡Estos civiles aún no sienten a su Patria como los que están bajo bandera! Esas ropas nos permiten distinguir a los citadinos de los provincianos. Los chalecos, las fajas, los adornos en los sombreros ligeros, los pañuelos al cuello, son cosas de provincia. Las galeras pesadas, las corbatas inútiles, los trajes oscuros, son de parisino. Entre ambas vestimentas, unas ropas a medio camino: los colores del campo, la confección sencilla, pero un atisbo de sobriedad citadina: ¿los provincianos que, venidos a París, fungen como artesanos, obreros o sirvientes de los burgueses? En pocos instantes, todas esas diferencias dejarán de ser apreciables en la ropa, de eso se encargarán todos los que llevan tiras en sus puños.
Los de dos tiras en los puños: lejos de la trinchera –quizás aún no se excavaron, no hay hostilidades- la vida militar es una suerte de ritos inútiles teñidos por la burocracia, como ese que están ejercitando, el de llevar listas y hacer anotaciones. ¿Aspirarán al honor del sacrificio y la muerte en el combate? ¿O esta vida de sueldo mensual y cierto prestigio social los está colmando y adocenando, aunque todavía no peinen canas como el de tres tiras doradas? Justamente esa tarea, adocenar, es la que parecen estar haciendo: buscan agrupar por docenas a los reclutas. Pero ¿hay una falla en el listado provisto o hay un desertor, y por eso sólo contamos once? ¿O en la fila de atrás, hay un doceno tapado por los de adelante? ¿Quiso Sabattier retratar también a un desertor o solo estamos haciendo devaneos vanos ante lo que la perspectiva no nos permite observar? Y ya que estamos hablando de lo que no podemos observar, de lo ausente, de lo que no está, si hay algo que ostensiblemente falta en estos militares son las armas. No hay fusiles, no hay sables, ni cuteaux, ni siquiera un cañón ornamental protegiendo la entrada. Estos descendientes de aquellos ejércitos napoleónicos que hacían batir en retirada a prusianos e ingleses, ya no llevan más armas al hombro que lampazos y ánforas. La vida militar es ahora barrer, limpiar, llevar listas, controlar con las manos atrás, quizás montar alguna cómoda guardia al borde de ese paisaje urbano de entrada al cuartel.
El grupito vestido con casacas blancas de faena, mira a los recién llegados. Nosotros también fuimos bisoños un día (no tan lejano). Ya verán que no se está tan mal por acá, se come todos los días y apenas se conoce bien a los cabos y sargentos, como estos dos que pasan lista, uno puede llevar bien esta vida. Lo mejor es pasar desapercibido, ya lo verán.
En el que manda a este pelotón de fajineros se puede vislumbrar el atisbo de una sonrisita sardónica. El, antes que los de blanco, también fue recluta y tuvo que dejar su ropa de citadino para mudarla por esas que lleva ahora. Todavía no tiene tiras en los puños, pero quizás lleguen. La mano en el bolsillo, en actitud displicente, distingue la naturaleza de su inspección a los recién venidos, pues no cuenta con el deber de control ni de la autoridad del de tres tiras. Pero está ahí y se da aires. Un observador podría decir, de éste soldado, que quiere meterse en docena (entremeterse en la conversación, siendo desigual a las personas que hablan). Pero no importa, no cuenta, nadie le presta atención, ni los reclutas.
El militar canoso de más jerarquía, estudia el material humano que le acaba de llegar. Descubre posibles venéreas, talantes, vicios, aptitudes… Lleva muchos años de trato con hombres y no se le pasan los detalles. Por el momento, se queda atrás, no quiere concitar atención y que su observación se perturbe. Junto al soldado eclipsado por él, vemos junto a una construcción de ventana romboidal, que hay una maleta apoyada en el piso. He ahí un dato: ese soldado llegó recién de viaje junto con los reclutas, quizás sea el oficial de leva, el que los convenció de enrolarse y levantó esa lista que los otros leen. Está esperando el dictamen del canoso, que le confirme otra vez que ha elegido buenos franceses para servir a su patria, ninguno enfermo ni díscolo. Patriotas. Una tarea sin escobas que a su vez le permite estar largos períodos fuera del cuartel, deambulando por los pueblos, buscando engrosar el regimiento para que haya carne cuando truenen los cañones.
A pesar de las sordas tensiones descriptas, campea la tranquilidad en la escena. No parece haber todavía guerra, no son soldados para enviar al frente, y la vida castrense es por el momento barrer pisos, pulir bronces y acicalarse el uniforme. Aunque estén sentados sobre un barril de pólvora.
Daniel Ortiz






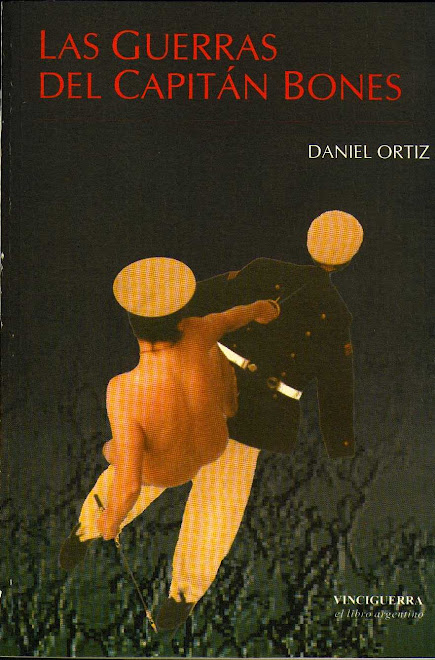.jpg)
